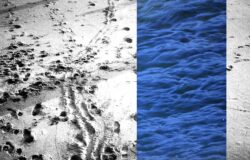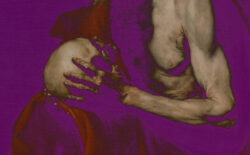El objeto más bello del mundo
El libro resistió todas las épocas. Desde que la especie comenzó a articular la realidad buscó con afán desesperado y esperanzado la trasmisión del mundo. Con los fenicios acá, la letra sopló la vida y nos hizo nacer: la inmortalidad asomó por las rendijas del vivir y todo hemos buscado el no morir un poco. Más todavía, el hacer vivir un poco a la descendencia que vive y se cae por los siglos. Y así, el libro es brillante y seductor: es objeto material donde se le ve la tinta, o la huella de la electricidad, o fotones que andan locos por ahí. Como objeto seduce, porque se ve la mano que lo trabajó, el ingenio que se esforzó. Como objeto, producto del trabajo y en la felicidad de su contacto apreciamos el viejo sudor humano, nuestra vieja historia que queremos y atesoramos porque sabemos que somos hijos de los muertos. El libro le hace justicia a los muertos, por eso provee el arte que hace la memoria inolvidable: el viejo sufrimiento es nuestra felicidad de los día, cuando se puede. La nobleza del libro está labrada en la tierra misma, en el animal humano que somos, nuestra semilla invencible, la otra forma del Ser, la otra biología que nos recorre y hace. Emocionados todos, entonces.
Contiene en sí mismo la belleza y la verdad del poeta, la información de la historia, las grandes explosiones del Universo, el pensamiento que hace las cicatrices y las arrugas del alma, la diversión y el estruendo del simio que ríe. Y es el compañero que va a todas partes, guarda todos los secretos, se enfrenta a todas las tiranías: el sueño de pesadilla de los malos de controlarlo todo a la velocidad de la luz se estrella con ese artefacto silencioso, digno, que vive allí en un rincón, como un animal majestuoso y tranquilo, la gran fiera de la verdad, la estabilidad, la inquietud, la posibilidad tan llena de estar. Ese es el libro: nuestro amigo que no falla y que hace andar el planeta y las estrellas y el sol, porque es el querido amor.
Porque los libros del mundo no son virtuales: son reales como la mano faber, como las flores de los campos, como las desdichas, como los gestos nobles de los que van en jamelgos, como los que pierden y triunfan. No se ha visto criaturas más luminosas.
¿Defender al libro? ¿De qué? Los libros no tienen capacidad de morir: se les ve enhiestos ante la electricidad, los átomos, los vacíos estelares, las grandes dictaduras sobre el cuerpo, las tiranías del alma, por sencillos, por amantes, por camaradas de jornada, por trasmisión del abuelo y del abuelo del abuelo, por la circulación de la sangre y el pacto que es vivir la madre. Por sobre todo, la bondad.
Dicen que vienen épocas de implante, de gran velocidad, de pura luz, de agrupación de corpúsculos. Todo puede ser. Pero el sentido del ser y estar, del cuerpo de donde venimos, de la historia que nos hizo y deshizo, del lento momento para morir, del instante precioso de existir, está en el libro con su consistencia laboral, sin orgullo, sin vanidad, sin pretensión alguna: de esa felicidad de haber sido buenos. Gran mano.
Porque el libro posee su moralidad: está para recordarnos, puesto que la acción se hace para el recuerdo y la memoria hace al viajero, no tal posada o cual evento. Sin nosotros, no hay posada ni evento y el libro dice adelante, desde luego, pero dice hacia atrás también, y hacia lo alto, y además hacia lo bajo. El carácter de lodo no desmiente el carácter de cielo y la velocidad de la luz no puede darnos el sosiego; el desasosiego tampoco, como sabía el poeta. La electricidad de los asuntos modernos no puede con la lección de los grandes círculos del infierno: hay para qué en el mundo, no sólo cómo.
El libro es el para qué: el objeto más bello del mundo.
Edgardo Anzieta, junio 2017