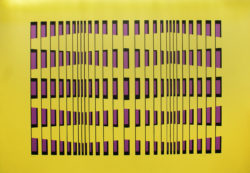La identidad del monstruo
Sapear la familia (propia o ajena) siempre resulta en un descubrimiento. Es como leer la dedicatoria de los libros o encontrar una puerta que nadie usa en un edificio; en las familias siempre hay un personaje siniestro o aventurero, una historia increíble, habilidades insospechadas. Difícilmente necesito seguir enumerando, porque con toda probabilidad cada uno de ustedes ha experimentado esto ya al ir descubriendo la propia familia. En efecto, a pesar de la atávica concepción de que en una familia se nace, como si fuera algo inmediato e indoloro, gran parte de la vida consiste en ir descubriendo la propia familia, entendiéndola, armándola, como si fuera un cuento, un misterio, un crimen, para cada familia el traje que calce. La imagen propia se distorsiona siempre un poco en este trance. Pues ésta se revela no ya como posesión del individuo, sino como lo que uno puede ser dentro de esta constelación personal, el resultado de luchas, huidas, compromisos, victorias, la tierra sembrada de trincheras y cráteres. Y para complicar el asunto, esta carga nunca es unívoca ni nos ofrece un punto de apoyo sólido. Todo intento porque así sea es una demonización o una idealización. Porque las familias, sobre todo las “buenas familias”, nunca son coherentes.
Vamos a lo importante., suficiente neurosis autoral: ¿con quién se encuentra el monstruo en navidad? ¿Cuáles son los tíos que toman mucho? ¿en qué acto cuestionable está fundada la fortuna paterna?
Los monstruos vienen a este mundo en el seno del lenguaje divino, es decir de esos vocablos que solo se dignaban a aparecer en la boca de sacerdotes, augures y pitonisas. En efecto, “monstruo” viene (vaya sorpresa) del latín monstrum, que alude a “lo que se muestra”. Sus tíos quizá vienen a ser las palabras ostentum, portentum, praedictio, prodigium. El hermano respetable y próspero es el verbo “mostrar”, que a pesar del obvio parecido, todo el mundo nos asegura, no tiene más relación que un alcance de nombre.
Sus primos hermanos, la ostentación, el portento, la predicción y el prodigio, han logrado mantenerse bastante alto en la jerarquía vocabularia, en cuanto pertenecen a esas palabras que no suscitan una representación inmediata, palabras “abstractas” y por lo mismo encargadas de amplias parcelas de la realidad. Un par de ellas incluso han logrado mantener un barniz místico y, por ende, a una distancia de este mundanal ruido que pocos nos podemos permitir. El monstruo, en cambio, se ha vuelto lamentablemente concreto. En su largo descenso en picada por las siete esferas ha acumulado una cantidad de polvo estelar importante y dejado toda clase de huellas: desde horrores cósmicos, pasando por mascotas para la clase alta, tales como el minotauro o King Kong, hasta llegar a los horrores más cotidianos, ratones, baratas y demás.
Lamentable espectáculo. Para empezar, muchos de ellos podrían beneficiarse al desafiliarse del logo “monstruo”. Godzilla podría iniciar una carrera como embajador cultural del Japón en cualquier momento y las ratas se beneficiarían de un dialogo más desprejuiciado con la humanidad. Otros de ellos nunca demostraron demasiado compromiso con la causa, usando el término como un trampolín a la fama; King Kong debe haber pasado más tiempo posando en sesiones fotográficas que dedicado a la desestabilización psíquica de las masas. Incluso al reunir a todo este dispar batallón, se hace difícil decir qué los hace monstruosos. Una iguana gigante asesina es más temible que monstruosa y, por lo mismo, más cercana a un camión sin frenos que a una abominación. Una cosa carcinógena metamórfica es básicamente un durazno agusanado llevado al extremo y, como tal, más asqueroso que monstruoso. Incluso en sus ejemplos más insignes, el monstruo se niega a aparecer. Escapa hacía unas profundidades que solo podemos suponer terminan en algún lado. Y esto es un comportamiento curioso para algo que debía mostrar algo.
El asunto se vuelve aun más un callejón sin salida, en cuanto todos sabemos que el mejor monstruo es el que no se muestra.
Por supuesto, ahí está la solución.
El verdadero monstruo es el que no se ve aunque está presente, el que no se escucha aunque se mueve, el que no se comprende aunque se percibe, el que no muere aunque se le dispara. Es en este punto en que se recupera más fuertemente la unión entre lo divino y el monstruo, esa propiedad que, a pesar de los años de penurias, el monstruo nunca empeñó. Así es precisamente como muestra: la divinidad es inconmensurable, la divinidad no cabe en nuestros ojos.
No es una sorpresa que los monstruos se beneficien de la oscuridad. Todo proceso de “desmonstrificación” comienza por traerlo a la vista. Primero una garra, luego un costado, la cola. Ya con esto nuestra mente empieza a deducir qué puede ser. Una vez que se presenta la figura completa y se nos vuelve usual, todo lo monstruoso acaba; puede ser asimilado a algo más y aunque no pueda, adquiere un lugar definido: pasa a ser lo que es y nada más. No es sorprendente que la expectativa de vida de los monstruos sea mucho mayor en la literatura, donde su aparición puede ser señalada sin ser descrita, que en el cine, reino de lo visual; es bien sabido que las apariciones del monstruo en la pantalla deben ser medidas, pues su primera exposición marca la degradación de su monstruosidad[1]. De la misma forma el psicoanálisis, al explicitar lo que permanece sumergido en la oscuridad del yo, destruye el horror que causa y su poder ilimitado.
Una vez puesto en relieve esto, la conexión con lo divino se muestra también. Precisamente son los dioses más públicos los menos divinos. Son los cuerpos de los dioses griegos, tan amenos a la escultura, lo que pareciera hacer concebible sus pasiones, peleas y arbitrariedades, o quizá son éstas las que hacen que una figura humana sea concebible para sus cuerpos y, a la vez, los hacen particularmente cuestionables como dioses. De entre ellos, solo Tyxé, la fortuna sin rostro, muda hasta que actúa y sorda a las suplicas, es la que mantiene la distancia necesaria para la reverencia. Sus familiares lo tienen claro también: cuando se deciden a ser divinos, se sustraen de los sentidos. Sorprendida en medio de su baño por Tiresias y sospechando que su divinidad había sido comprometida, Atenea deja ciego al voyerista. Y entre el gremio divino del mediterráneo fue justamente aquel que prohibió cualquier representación a sus seguidores quien tomó la mejor decisión de negocios.
¿Quiere decir que todo lo divino es monstruoso?
Puede parecer raro en estos días en que dios es amor, pero no debemos olvidar que la relación original entre los hombres y sus dioses siempre estuvo más bien fracturada. Los primeros intentos de conexión siempre estuvieron plagados de fracasos violentos (la masacre de los idolatras, por ejemplo). Cuando alcanzaron cierta estabilidad, fue como relaciones de violencia consuetudinaria (bacantes, sacrificios, amenazas), que solo tras un largo proceso de domesticación logramos humanizar.
Si bien los griegos sentían más la necesidad de patrones que de dioses y, por lo mismo, prefirieron desechar las divinidades en favor de individuos altamente influyentes, no olvidaron este elemento. A tal punto tenían claro que en todo lo divino hay algo monstruoso, que no solo lo veían en los dioses mismos, sino en todo lo que se les podía asimilar. Los númenes más famosos lo son tanto por sus hazañas como por sus crímenes. Y si bien las hazañas son verdaderamente heroicas, los crímenes son tales que no pueden ser normalizados: Hércules que mata a su familia, Jasón que abandona a la suya (hecho que se transmuta en los crímenes de su esposa), Agamenón que sacrifica a su hija por razones de estado.
Por supuesto, el sentido común dice que los monstruos quieren ser integrados y comprendidos. Tan cierto como eso pueda ser, lo es su contrario. Insignes son los casos que la reacción es a apartar con violencia: la bestia en la fábula de Disney, eros que rechaza a su esposa luego de ser visto, la Gorgona que mata al revelarse. La visión nos acerca al monstruo, nos ayuda a comprender y a hacerlo menos monstruoso, es cierto, pero a la vez parece sustraerlo del ámbito divino y el poder ilimitado que lleva aparejado. En todas estas historias, el monstruo ha ocultado la faceta monstruosa de su poder y por lo tanto a sí mismo, con un paraíso artificial, a su vez la faz deslumbrante y luminosa del mismo poder. Pero cuando los hombres buscan traspasar estas barreras, se produce a la vez un cuestionamiento de su autoridad y una reducción de poder, en cuanto el monstruo se ve obligado a aceptar su otra dimensión. Quizás no es casualidad que ese mito divino por excelencia, la expulsión del paraíso, calce con este molde; ¿no nos hemos estado perdiendo de algo todos estos años en esas páginas? ¿No es el consumo del fruto del bien y el mal, que nos permite “ver”, lo que amerita el castigo? ¿Pero no será más que solo el bien y el mal que hay en nuestras acciones? ¿no será el bien y el mal que hay en la creación misma?
Los dioses resisten muy mal los juicios. Quizás nunca hemos tenido la posibilidad de juzgarlos directamente, pero bien sabemos que cada vez que los hombres se han intentado acercar a los dioses, se han convertido en monstruos más y más grandes. El siglo XX abunda en dioses que no lograron evitar el juicio y se mostraron como monstruos. Es difícil saber qué uso le dieron los sacerdotes que modelaron la palabra. Quizá igual que ahora, era una advertencia. Quizás decían: “no los pueden ver, no los pueden tocar y deben temerlos” igual que ahora. Y ahora, igual que antes, deberíamos recordar: “si escuchan pasos de dioses, esperen monstruos”.
[1]Esto lo ilustra muy bien una anécdota referente a la película Alien. Ridley Scott, el director, estaba convencido de que sería particularmente terrorífico que en una escena se viera avanzar al monstruo por un pasillo. Debido a que el traje de alien era demasiado pesado para los movimientos rápidos que se habían proyectado para la criatura, era imposible que un actor humano realizara la escena. Se decidió montar la prótesis craneal del disfraz en un perro y hacerlo pasar por un pasillo poco iluminado para que no se notara el resto del cuerpo. Al grabar, el truco funcionó y todos quedaron conformes. Pero al reproducir la escena, el resultado no fue temible, sino ridículo.
Imagen de portada: Detalle de «Saturno devorando a su hijo», de F. de Goya